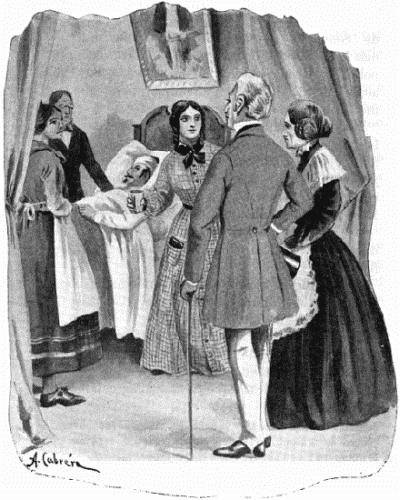El cuervo
Edgar Allan
Poe
Versión:
Antonio Pérez Bonalde [1]
Una fosca
media noche, cuando en tristes reflexiones,
sobre más de
un raro infolio de olvidados cronicones
inclinaba
soñoliento la cabeza, de repente
a mi puerta
oí llamar;
como si
alguien, suavemente, se pusiese con incierta
mano tímida
a tocar:
"¡Es ―me dije― una visita que llamando está a mi
puerta:
eso es todo
y nada más!".
¡Ah! Bien
claro lo recuerdo: era el crudo mes del hielo,
y su
espectro cada brasa moribunda enviaba al suelo.
Cuan ansioso
el nuevo día deseaba, en la lectura
procurando
en vano hallar
tregua a la
honda desventura de la muerte de Leonora;
la radiante,
la sin par
Virgen rara
a quien Leonora los querubes llaman, ahora
ya sin
nombre... ¡nunca más!
Y el crujido
triste, incierto, de las rojas colgaduras
me aterraba,
me llenaba de fantásticas pavuras,
de tal modo
que el latido de mi pecho palpitante
procurando
dominar,
"es,
sin duda, un visitante ―repetía con instancia―
que a mi
alcoba quiere entrar:
un tardío
visitante a las puertas de mi estancia...”
Eso es todo,
y nada más.
Poco a poco,
fuerza y bríos fue mi espíritu cobrando:
"caballero,
dije, o dama: mil perdones os demando;
mas, el caso
es que dormía, y con tanta gentileza
me vinisteis
a llamar,
y con tal
delicadeza y tan tímida constancia
os pusisteis
a tocar,
que no
oí", dije, y las puertas abrí al punto de mi estancia:
¡sombras
sólo y... nada más!
Mudo,
trémulo, en la sombra por mirar haciendo empeños,
quedé allí ―cual
antes nadie los soñó― forjando sueños;
más profundo
era el silencio, y la calma no acusaba
ruido
alguno..., resonar
sólo un
nombre se escuchaba que en voz baja a aquella hora
yo me puse a
murmurar,
y que el eco
repetía como un soplo: ¡Leonora...!
Esto apenas,
¡nada más!
A mi alcoba
retornando con el alma en turbulencia,
pronto oí
llamar de nuevo, esta vez con más violencia:
"De
seguro ―dije― es algo que se posa en mi persiana,
pues, veamos
de encontrar
la razón
abierta y llana de este caso raro y serio,
y el enigma
averiguar:
“Corazón,
calma un instante, y aclaremos el misterio...”
Es el
viento, y nada más".
La ventana
abrí, y con rítmico aleteo y garbo extraño,
entró un
cuervo majestuoso de la sacra edad de antaño.
sin pararse
ni un instante ni señales dar de susto,
con aspecto
señorial,
fue a
posarse sobre un busto de Minerva que ornamenta
de mi puerta
el cabezal;
sobre el
busto que de Palas la figura representa
fue y
posóse, y ¡nada más!
Trocó
entonces el negro pájaro en sonrisas mi tristeza
con su
grave, torva y seria, decorosa gentileza;
y le dije:
"Aunque la cresta calva llevas, de seguro
no eres
cuervo nocturnal,
¡viejo,
infausto cuervo oscuro vagabundo en la tiniebla...!
dime, ¿cuál
tu nombre, cuál,
en el reino
plutoniano de la noche y de la niebla...?"
Dijo el
cuervo: "¡Nunca más!".
Asombrado
quedé oyendo así hablar al avechucho,
si bien su
árida respuesta no expresaba poco o mucho;
pues preciso
es convengamos en que nunca hubo criatura
que lograse
contemplar
ave alguna
en la moldura de su puerta encaramada,
ave o bruto
reposar
sobre efigie
en la cornisa de su puerta cincelada,
con tal
nombre: "Nunca más".
Mas el
cuervo fijo, inmóvil, en la grave efigie aquélla,
sólo dijo
esa palabra, cual si su alma fuese en ella
vinculada,
ni una pluma sacudía, ni un acento
se le oía
pronunciar...
Dije
entonces al momento: "Ya otros antes se han marchado,
y la aurora
al despuntar,
él también
se irá volando cual mis sueños han volado".
Dijo el
cuervo: "¡Nunca más!".
Por respuesta
tan abrupta como justa sorprendido,
"no hay
ya duda alguna ―dije―, lo que dice es aprendido;
aprendido de
algún amo desdichado a quien la suerte
persiguiera
sin cesar,
persiguiera
hasta la muerte, hasta el punto de, en su duelo,
sus
canciones terminar
y el clamor
de su esperanza con el triste ritornelo
de: ¡Jamás,
y nunca más!".
Mas el
cuervo provocando mi alma triste a la sonrisa,
mi sillón
rodee hasta el frente de ave y busto y de cornisa;
luego,
hundiéndome en la seda, fantasía y fantasía
vine
entonces a juntar,
por saber
que pretendía aquel pájaro ominoso
de un pasado
inmemorial,
aquel hosco,
torvo, infausto, cuervo lúgubre y odioso
al graznar:
"¡Nunca jamás!".
Quedé
aquesto investigando frente al cuervo, en honda calma,
cuyos ojos
encendidos me abrasaban pecho y alma.
Esto y más ―sobre
cojines reclinado― con anhelo
me empeñaba
en descifrar,
sobre el
rojo terciopelo do imprimía viva huella
luminosa mi
fanal,
terciopelo
cuya púrpura ¡ay! Jamás volverá ella
a oprimir,
¡ah, nunca más!
Parecióme el
aire, entonces, por incógnito incensario
que un
querube columpiase de mi alcoba en el santuario,
perfumado.
"¡Miserable ser ―me dije― Dios te ha oído,
y por medio
angelical,
tregua,
tregua y el olvido del recuerdo de Leonora
te ha venido
hoy a brindar:
bebe, bebe
ese nepente, y así todo olvida ahora!".
Dijo el
cuervo: "Nunca más".
¡Oh, Profeta
―dije― o duende!, mas profeta al fin, ya seas
ave o
diablo, ya te envía la tormenta, ya te veas
por los
ábregos barrido a esta playa, desolado
pero
intrépido, a este hogar
por los
males devastado, dime, dime, te lo imploro.
¿Llegaré jamás
a hallar
algún
bálsamo o consuelo para el mal que triste lloro?
Dijo el
cuervo: "¡Nunca más!".
"¡Oh,
Profeta ―dije― o diablo! Por ese ancho, combo velo
de zafir que
nos cobija, por el sumo Dios del cielo
a quien
ambos adoramos, dile a esta alma dolorida,
presa
infausta del pesar,
si jamás en
otra vida la doncella arrobadora
a mi seno he
de estrechar,
la alma
virgen a quien llaman los arcángeles Leonora...".
Dijo el
cuervo: "¡Nunca más!".
"¡Esa
voz, oh cuervo, sea la señal de la partida
―grité
alzándome―, retorna, vuelve a tu hórrida guarida,
la plutónica
ribera de la noche y de la bruma...!
¡De tu
horrenda falsedad
en memoria,
ni una pluma dejes, negra! ¡El busto deja!
¡Deja en paz
mi soledad!
¡Quita el
pico de mi pecho! ¡De mi umbral tu forma aleja...!".
Dijo el
cuervo: "¡Nunca más!".
Y aun el
cuervo inmóvil, fijo, sigue fijo en la escultura,
sobre el
busto que ornamenta de mi puerta la moldura...
Y sus ojos
son los ojos de un demonio que, durmiendo,
las visiones
ve del mal;
y la luz
sobre él cayendo, sobre el suelo flota..., nunca
se
alzará..., nunca jamás.
Bajado de: