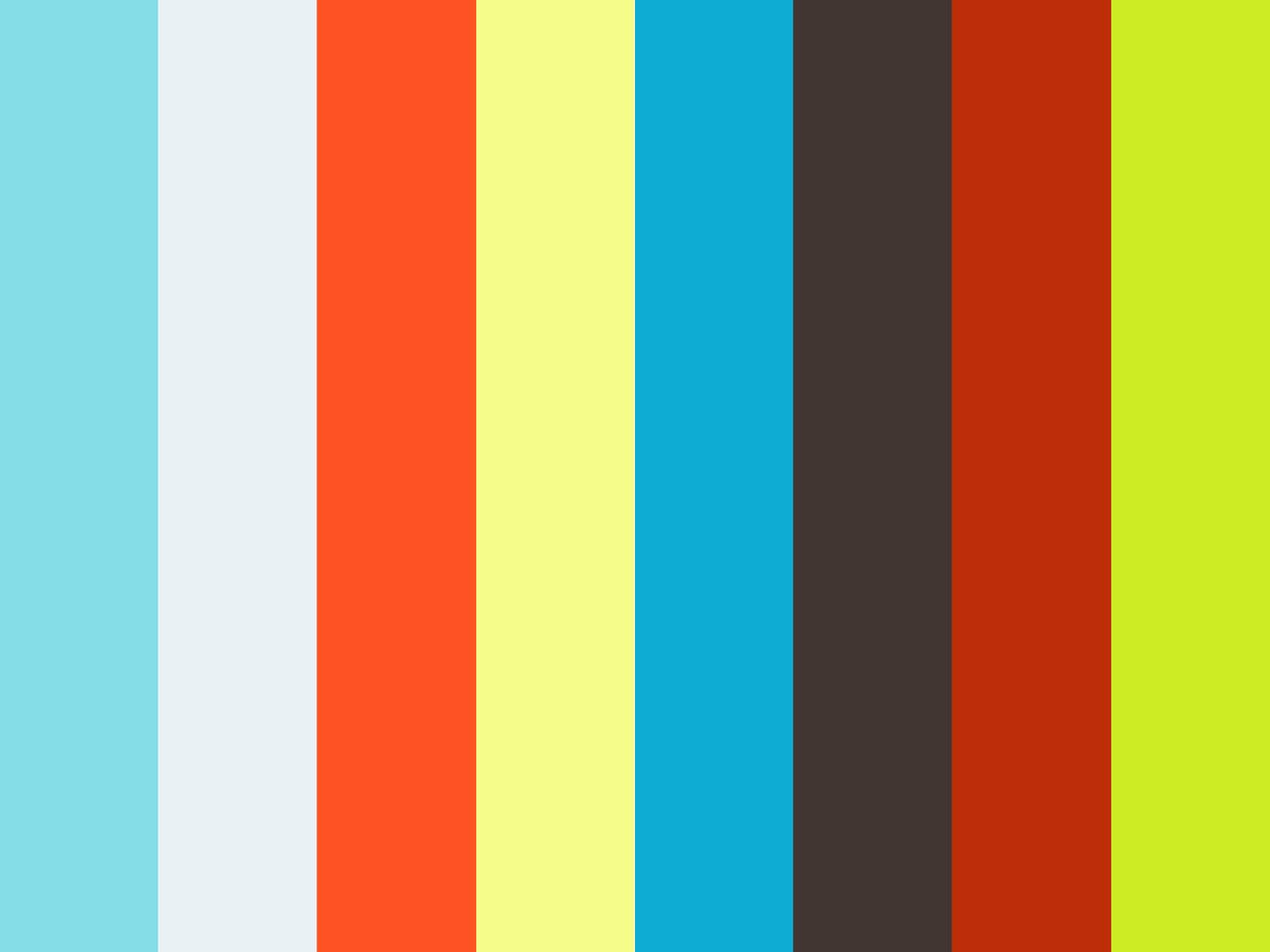Nadie
nada nunca
I.
No hay, al principio, nada. Nada. El río liso, dorado, sin
una sola arruga, y detrás, baja, polvorienta, en pleno sol, su barranca cayendo
suave, medio comida por el agua, la isla. El Gato se retira de la ventana, que
queda vacía, y busca, de sobre las baldosas coloradas, los cigarrillos y los
fósforos. Acuclillado enciende un cigarrillo, y sin sacudirlo, entre el tumulto
de humo de la primera bocanada, deja caer el fósforo que, al tocar las
baldosas, de un modo súbito, se apaga. Vuelve a acodarse en la ventana: ahora
ve al Ladeado, montado precario en el bayo amarillo, con las piernas cruzadas
sobre el lomo para no mojarse los pantalones. El agua se arremolina contra el
pecho del caballo. Va emergiendo, gradual, del agua, como con sacudones
levísimos, discontinuos, hasta que las patas finas tocan la orilla.
Va cortando, sobre la tabla, sin
apuro, rodajas de salamín. Cuando ha cubierto casi toda la superficie del plato
blanco de rodajas rojizas, lo pone en el centro de la mesa junto al pan y los
vasos. Saca de la heladera una botella de vino tinto llena todavía hasta la
mitad y la deja entre los dos vasos. Sin moverse en lo más mínimo, sin ni
siquiera pestañear, el Ladeado está observándolo cuando se sienta. Para darle
coraje, el Gato se sirve una rodaja de salamín. El Ladeado se decide por fin,
y con dos dedos en los que aparecerá, debido a la grasa, un brillo ligero, se
sirve la primera. La pela, con lentitud y cuidado y se la lleva a la boca. El
bayo amarillo busca, instintivo, la sombra, sin ninguna inquietud. Tasca, de
entre las viejas cajas de batería y los viejos neumáticos medio podridos, el
pasto alto. Los dos tambores de aceite, oxidados, acanalados, reciben,
recalentándose, el sol de la siesta, uno vertical, el otro acostado, aplastando
los yuyos, resecándolos. Mascando las últimas rodajas de salamín, cada uno con
su vaso en la mano, el Gato y el Ladeado miran al bayo amarillo desde la sombra
tibia y pegajosa de la galería.
—Pierdan cuidado, que aquí nadie lo
va tocar —dice el Gato.
—Sí, don Gato —dice el Ladeado.
El piso duro y frío de baldosas
coloradas lo hace estremecer cuando apoya en él la espalda desnuda. Deja los
cigarrillos y los fósforos sobre su pecho. Mira el cielorraso. No piensa en
nada. Su piel entibia casi en seguida las baldosas. Cierra los ojos y respira
lento, inmóvil, haciendo crujir ligeramente el celofán del paquete de
cigarrillos depositado sobre su pecho. Llega, hasta sus oídos, sin
estridencias, el rumor de febrero, el mes irreal, concentrado, como en un grumo,
en la siesta. Se incorpora, apoyándose sobre el antebrazo, y los cigarrillos y
los fósforos saltan de su pecho, uno a cada lado de su cuerpo, chocando contra
las baldosas coloradas. Se incorpora todavía un poco más y queda sentado,
mirando a su alrededor. Están la mesa y las sillas, las paredes blancas, el
rectángulo de la ventana por el que la luz de la siesta, indirecta y ardiente,
llena la habitación de una luminosidad mitigada. Contra la pared está el
cenicero, de barro cocido, y entre su cuerpo y la pared, en desorden, las alpargatas.
Y sobre el cenicero, negra, inmóvil, adherida al barro ahumado, súbita, la
araña.
Aunque la punta de la alpargata casi
la toca, sigue inmóvil, como si fuese un dibujo negro, una mancha Rorschach
estampada en la cara exterior del cenicero. Pero es demasiado gorda para dar
esa ilusión. Y emite, porque está viva, algo, un fluido, una corriente, que
permite, incluso sin haberla visto, saber que está ahí. Cuando la alpargata la
toca retrocede un momento —parece como que va a retroceder pero no hace más
que poner en movimiento las patas traseras— y después salta hacia un costado,
despegándose del cenicero. No ha terminado de tocar el suelo que ya la planta
de la alpargata, que el Gato blande, la aplasta contra la baldosa colorada. El
centro del cuerpo negro se ha convertido en una masa viscosa, pero las patas
continúan moviéndose, rápidas. El Gato, la alpargata en alto dispuesto a dejarla
caer por segunda vez, permanece inmóvil: de la masa viscosa ha comenzado a
salir, después de un momento de confusión, un puñado de arañitas idénticas,
réplicas reducidas de la que agoniza, que se dispersan, despavoridas, por la
habitación. En la cara del Gato se abre camino una sonrisa perpleja,
maravillada, y después de un segundo de vacilación, la alpargata vuelve a
golpear contra la baldosa, resonando. Ahora la mancha ha quedado inmóvil y
definitiva, adherida a la baldosa colorada. El Gato mira a su alrededor: de las
recién nacidas, producto de la rápida multiplicación que acaba de operarse, ni
rastro.
El bayo amarillo tasca tranquilo,
entre los eucaliptos del fondo. Cuando el Gato sale a la galería, alza la
cabeza y lo contempla, sin dejar de masticar. Sobre su pelo amarillento se
imprimen las manchas del sol, más claras, que atraviesan el follaje. Su mirada
parece pasar a través del cuerpo del Gato para fijarse más allá, en un punto
impreciso, pero es en realidad al Gato a quien mira. Ahora se desentienden uno
del otro y mientras el bayo amarillo continúa tascando, el Gato se aproxima al
borde de la galería, sobre el que se imprime una franja de sol, y mira el
espacio abierto más acá de los árboles del fondo, el espacio sembrado de baterías
dispersas y medio enterradas, y de neumáticos podridos, manchados de barro
reseco. Los dos tambores de aceite, uno en posición vertical, el otro
acostado, aplastando los yuyos, se carcomen en la intemperie. En el fondo,
tranquilo, el bayo amarillo estira su largo cuello hacia el pasto. Todo lo
demás está inmóvil.
Va dejando atrás la casa, los
árboles, y ahora camina sobre la arena tibia. En la playita hay algunos papeles
arrugados, paquetes de cigarrillos vacíos y retorcidos, basura. A unos treinta
metros en dirección al montecito, el bañero conversa con un hombre vestido con
una camisa blanca, un pantalón oscuro y un sombrero de paja. Están refugiados
bajo un árbol. El Gato los mira, de un modo fugaz, por el rabillo del ojo, sin
girar la cabeza, para no saludar. Corridos por la siesta, los bañistas volverán
al atardecer. Una franja húmeda y barrosa, en la que las huellas del bayo
amarillo son todavía visibles, separa la playa seca del agua. Sobre esa franja
húmeda, el Gato alza la cabeza y contempla la isla: chata, compacta, la
vegetación polvorienta y la barranca rojiza, irregular, que baja al agua. Casi
cincuenta metros separan las dos orillas.
El agua ciñe los tobillos del Gato.
El agua tibia corre sobre su cuerpo.
Se jabona con vigor la cabeza, las axilas, el culo, los genitales, los pies.
Después deja que la lluvia tibia barra el jabón, ayudándola con las manos.
Queda un momento ciego, inmóvil, percibiendo el rumor del agua que choca
contra su cabeza y baja en chorros gruesos por su cuerpo. No piensa nada.
Denso, opaco, macizo, durante un minuto, hasta que estira la mano y cierra la
canilla. Sigue todavía inmóvil, con los ojos cerrados, unos segundos más.
Gotas caen de un modo cada vez más espaciado, desde su cuerpo, resonando contra
el piso de la bañadera.
No quiere anochecer. En la penumbra
azul eléctrico, estacionaria, se oye el zumbido monótono de mosquitos. En el
fondo, bajo los árboles altos, achatados y negros cuyo follaje está lleno de
manchas azules que cintilan, el bayo amarillo se mueve, impreciso: un gran
cuerpo amarillento cambiando de tanto en tanto de posición. Su cola se alza y
se sacude, desplegándose y volviendo a caer. Más acá están el espacio sin
árboles, sembrado de baterías semienterradas y de neumáticos podridos, y los
tambores de aceite: comidos por el óxido, acanalados, uno vertical y el otro
acostado. El Gato toma un largo trago de vino blanco, haciendo tintinear el
hielo en el interior del vaso y después deja el vaso sobre el asiento de paja
de la silla. Cuando se reclina otra vez, su espalda desnuda, toda sudada, se
pega a la lona anaranjada, áspera, del sillón. El aire azul, estacionario, no
parece querer cambiar, liso, transparente, como de vidrio. El Gato estira la
mano hacia el vaso de vino blanco y lo vacía de un trago. De la botella que
está en el piso, entre el sillón y la silla, lo vuelve a llenar. Suda y suda.
No bien se estira en la cama, en la
oscuridad, desnudo, la sábana está empapada. El punto rojo de la espiral, sobre
la mesa de luz, junto al ventilador que zumba monótono, brilla atenuado, sin
parpadeos. Ahora ve un poco mejor en la oscuridad. El resplandor blanco de las
paredes, de la sábana, la silueta de la silla, el rectángulo de la ventana
lleno de la oscuridad carcomida de los árboles. El Gato se mueve pesado,
aturdido, en la cama, haciéndola chirriar. Además de húmeda, la sábana está
tibia, y a cada movimiento de su cuerpo se forman en ella unos pliegues gruesos
y achatados que se incrustan en su piel. Girando en semicírculo, el ventilador
le envía, periódico y regular, ráfagas débiles de aire fresco que no alcanzan a
borrar, sin embargo, el ahogo, el aturdimiento.
Está parado, cuando se despierta, o
cuando comienza, más bien, a despertarse, al lado de la cama. La sábana, las
paredes blancas, relumbran en la oscuridad, y el zumbido del ventilador
continúa, monótono. El espiral se ha consumido entero. Está saliendo,
despertando, de un horror difuso, espeso, y cuando advierte que ya está casi
despierto, desnudo, parado al lado de la cama, el horror envía, todavía, como
el ventilador, ráfagas. Vuelve a echarse, boca abajo. La cara aplastada contra
la almohada húmeda mira, en línea oblicua, la ventana: las mismas manchas
negras de los árboles carcomidas por la penumbra exangüe. Las mismas: ¿las
mismas que qué o que cuándo? Cierra el ojo, oyendo el ventilador y, súbito, desgarrando,
más que el silencio, la oscuridad, y no demasiado lejos, un gallo.
El motor de la bomba trabaja al sol.
El sol sube. El Gato abre la canilla y pone bajo el chorro el balde de
plástico rojo, cuya cara exterior deja transparentar los reflejos luminosos,
como nervaduras, del agua que va llenándolo. Cuando el balde está casi lleno
el Gato cierra la canilla y deja el motor en marcha para que busque, en el
fondo, encarnizado, y contra el sol, más frescura.
Sosteniendo el balde rojo por la
manija en arco, con la mano derecha, el Gato gira, dando la espalda al motor
que zumba, con ritmos complejos, en el sol: la mano derecha va ligeramente
hacia adelante, la mano izquierda hacia atrás, de modo que los brazos están
separados del cuerpo, en línea oblicua, las piernas separadas, la planta del
pie derecho apoyada entera en el suelo, adelante, el pie izquierdo apoyado en
la punta, los dedos amontonados y doblados, la sombra proyectándose sobre la
tierra apisonada en la que no crece una sola mata de pasto.
El pie izquierdo va en el aire, la
mano que sostiene el balde ligeramente hacia atrás, la izquierda hacia
adelante, el pie izquierdo alzándose ligeramente de modo que tiende a
arquearse y a quedar apoyado en la punta, todo el cuerpo inclinado hacia la derecha
por el peso del balde colorado.
Los dos golpes en la puerta de calle
suenan suaves, casi inaudibles, en el momento en que el Gato se yergue después
de haber dejado el balde de plástico, lleno de agua fresca, frente al bayo
amarillo cuyos músculos, moviéndose con un ritmo complejo y múltiple a lo largo
de todo su cuerpo muestran, más que la cabeza, que permanece inmóvil simulando
no haber escuchado los golpes, una ligera excitación.
El Ladeado disemina forraje frente al
bayo amarillo, que pasa del pasto al forraje sin ninguna violencia, mascando
con parsimonia. El Gato recoge el balde vacío y se encamina hacia el zumbido
del motor. Cuando abre la canilla, un chorro blanco retumba en el interior del
balde, que rebalsa en seguida: un penacho blanquecino, láminas de agua
transparente que se derraman por los bordes y gotas que parten en todas
direcciones destellando fugaces en la luz de mediodía. El Ladeado mira comer al
bayo amarillo. El Gato deposita el balde colorado entre el forraje disperso en
el suelo, reducido ahora por los espesos y casi continuos bocados del caballo.
Juan José
Saer, (1994)
Seix Barral
(2000)
.jpg)